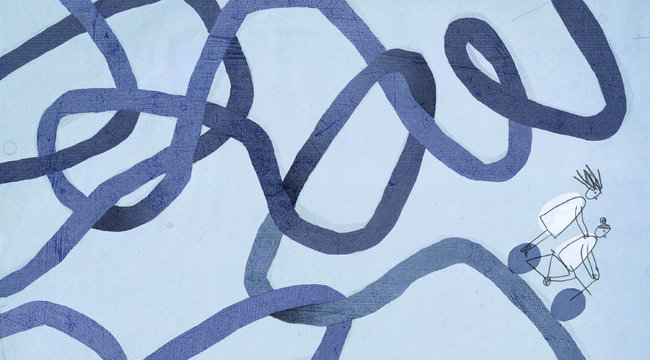Este artículo fue escrito por Cris Beam y publicado en El New York Times el 29 de agosto de 2013. Cris Beam, que vive en Nueva York, es el autor de “To the End of June: The Intimate Life of American Foster Care”.
Mi hija acaba de cumplir 30 años. ¿Cómo es posible cuando parecía que sólo faltaba una semana para que se convirtiera en una adolescente rebelde y atrevida? Como todas las madres, no creo tener la edad suficiente para haber dado a luz a una niña que pudiera alcanzar semejante hito.
En mi caso, es verdad: tengo sólo 41 años. No di a luz a mi hija. Me convertí en su madre cuando yo tenía 28 años y ella 17. Digamos que fue un parto no planificado, un embarazo muy avanzado. Christina era una de las más de 135.000 adolescentes de todo el país que se encuentran en hogares de acogida, la mayoría de las cuales son abandonadas cuando superan la edad límite de edad, entre los 18 y los 21 años.
Tuve la suerte de conseguir una de estas joyas y de compartir mi vida con el niño más inteligente, hermoso, ingenioso y divertido que existe.
¿Quieres pruebas? Tengo fotos, pero ten cuidado con lo que pides: como todas las madres, soy insoportable en ese aspecto.
Digo que tengo suerte porque no planeé esta vida. Cuando todo sucedió, Christina era simplemente mi alumna favorita en la clase de inglés de secundaria que yo enseñaba. Cuando su agencia la obligó a cambiar de escuela, seguimos en contacto.
Había algo feroz y vulnerable en Christina, y me gustaba estar con ella. También es muy inteligente y quería asegurarme de que, sin importar cómo la tratara el mundo, al menos uno de sus maestros le hubiera demostrado que ella era importante.
También quería estar pendiente de su seguridad. Christina es transgénero, lo que significaba que había menos camas disponibles para ella dentro del sistema y menos protecciones en general.
En efecto, en su nueva escuela ocurrió un desastre: después de que un guardia de seguridad les dijera a algunos de sus compañeros que había nacido varón, amenazaron con matarla, por lo que huyó. Yo fui la primera persona a la que llamó, y mi entonces pareja y yo le ofrecimos dejarla dormir en nuestro sofá hasta que pudiéramos arreglar las cosas con la agencia. Cualquiera con conciencia hubiera hecho lo mismo.
Lo que no entendía en ese momento era hasta qué punto el sistema de protección de menores puede fallarles a sus adolescentes. No sabía que la mitad de los adolescentes en hogares de acogida están internados en hogares grupales o en centros de confinamiento más estrictos porque las familias no los quieren.
No sabía que, a los 19 años, el 30 por ciento de los chicos ya habían sido encarcelados. No sabía, mientras la primera noche de Christina se convertía en una segunda y una tercera y mientras íbamos a Home Depot a comprar contenedores para su ropa y le despejábamos un estante del baño, que el 30 por ciento de las personas sin hogar de este país habían estado alguna vez en hogares de acogida.
La mayoría de nosotros no podemos sobrevivir a nuestro primer trabajo, primer apartamento, primer amor o primer gran error sin una familia a la que recurrir. Necesitamos dinero, amor, consejos y aliento mucho después de cumplir 18 años, especialmente si celebramos ese cumpleaños en una institución con tutores financiados por el Estado que trabajan turnos de ocho horas.
Lo que sí sabía, mientras arropaba la cama improvisada de Christina esas primeras noches, era que tenía entre mis manos a una niña herida y enojada que tenía miedo de ser rechazada una vez más. Y conocía a esa niña porque yo también había sido una de ellas.
Cuando tenía 14 años, me fui de la casa de mi madre y nunca más la volví a ver. Me mudé a la casa de mi padre, a 30 millas de distancia. Mi madre no se comunicó conmigo ni me llamó, y yo tenía demasiado miedo de volver a contactar a la mujer que no me quería.
Cuando me gradué de la universidad, le envié una carta a mi madre, y ella me envió una nota en un trozo de papel, deseándome una buena vida y escribiendo mal mi nombre. Más tarde reconocí los signos de enfermedad mental en ella; los reconocí en los hombres que traía a su casa, en las noches que no volvía a casa, en la forma en que se alejaba hacia los rincones y se perdía todo el día.
Pero yo no sabía llamarlo así cuando era niña. La mayor parte del tiempo me pasaba el día correteando como un perro en el hielo intentando que ella se sintiera mejor. La mayor parte del tiempo pensaba que el rechazo de mi madre era culpa mía. Y cuando ya no pude soportarlo más, me fui.
Cuando Christina se mudó conmigo, no me percaté de la simetría. Vi que, al ayudarla, podía reparar parte de mi propia historia; podía ser la madre que mi madre nunca fue. Pero justo cuando Christina se estaba adaptando a una especie de rutina en nuestro pequeño apartamento de una habitación, su agencia la llamó para decirle que no podía quedarse.
Ya la habíamos inscrito en una nueva escuela pública y estábamos trabajando en su currículum para que pudiera conseguir un trabajo. Estábamos redistribuyendo las tareas domésticas. Pero no éramos padres adoptivos autorizados, así que le habían encontrado un lugar en un hogar grupal para delincuentes sexuales adolescentes.
Christina nunca había cometido un crimen así y, comprensiblemente, estaba aterrorizada. Le prometieron que sería solo por un tiempo, hasta que pudieran encontrar algo mejor.
La cuestión es que yo era ese “algo mejor”. Ya me habían encontrado y Christina estaba a salvo conmigo. No iba a permitir que un sistema roto destruyera a una niña a la que amaba. No había planeado ser madre de un adolescente a los 28 años, pero descubrí que si amenazaba a un cachorro herido en mi guarida, podía convertirme en madre en un abrir y cerrar de ojos.
Juntos luchamos y, después de algunas llamadas telefónicas acaloradas y acuerdos apresurados, terminó con nosotros. Pero esa no es la parte triunfal de la historia. El triunfo son los últimos 13 años.
SER PADRE de un adolescente puede ser como conducir un coche de carreras en una pista resbaladiza sin frenos. La radio suena a todo volumen y la niña que va en el asiento del pasajero les grita a los conductores que pasan y luego se agacha o amenaza con arrojarse por la puerta si está enfadada contigo. Ah, espera... tal vez eso sea sólo mi adolescente.
De todos modos, aprendí que con mi hija adolescente hay que aguantar las adversidades. No aprendí a ser una gran madre como había planeado, pero sí aprendí que ningún comportamiento “malo” de ella justificaría el rechazo definitivo. Aprendí que no hay ningún niño que valga la pena descartar, ni las decenas de miles de niños que viven en hogares comunitarios, ni Christina, ni siquiera yo.
Esa última parte fue el regalo de Christina. La ventaja fue darse cuenta de que la adolescencia pasa y que luego aparece la gloriosa joven adulta que, de repente y milagrosamente, te ama.
Mi experiencia de la infancia de Christina fue extraordinariamente condensada. No tuve la oportunidad de cambiarle los pañales, ni de sacarle los dientes, ni de cortarle el pelo por primera vez. Pero sí vi sus primeros pasos. Hubo una vez en que empezó a cumplir con el toque de queda porque “no quería preocuparme”, aunque nunca antes había respetado el toque de queda (a nadie le había importado antes).
Mi ex y yo solíamos despertarla con la canción de Dolly Parton “Little Sparrow”, que ella decía odiar porque era lo único que la hacía levantarse de la cama. Cuando cumplió 19 años, se hizo un tatuaje de un gorrión como homenaje.
Y finalmente, hace unos años, llegó una carta en la que me agradecía haberle salvado la vida. Le dije que ella misma había salvado su vida, pero hace falta mucha profundidad de alma para sentir tanta gratitud.
Además, soy yo quien está agradecida. Ojalá más gente quisiera acoger adolescentes (aunque, como yo, tal vez no lo consideren hasta que les caiga uno en las manos). A diferencia de los niños más pequeños, los adolescentes suelen reconocer que sus frustraciones y sus penas nacen del sistema y de sus familias de origen, y no de ti.
Pueden decir, como solía decir Christina cuando estaba furiosa: “No sé por qué actúo así. Probablemente se deba al abuso que sufrí en una de mis casas”.
Y yo podría decir: “No sé qué hacer contigo. No tengo experiencia”.
Y entonces ambos podríamos encogernos de hombros ante nuestra respectiva confusión y pedir una pizza para comer juntos en el sofá.
El triunfo de la historia no es que hayamos celebrado los cumpleaños 18, 19 y 25 de Christina y que ella nunca haya estado ni cerca de convertirse en una de esas tristes estadísticas de hogares de acogida. El triunfo es que los celebramos juntos. Y la familia de Christina ha crecido: ha logrado avances con sus parientes biológicos y ha mantenido a mi ex como su otra madre; el verano pasado Christina fue parte de su boda.
Mi pareja actual y yo viajamos recientemente para visitar a Christina por su cumpleaños y celebrar el momento con una barbacoa coreana, como siempre lo hacemos. Nuestra desordenada familia se parece a muchas familias desordenadas, pero en el fondo, nos mantenemos unidos porque así lo elegimos. Christina me enseñó que una familia duradera no es algo que sucede, es algo que uno elige año tras año.
Lo que significa que realmente nos gusta pasar nuestros cumpleaños juntos, aunque 30 años suene demasiado viejo.
Está bien, todavía soy una madre muy joven.